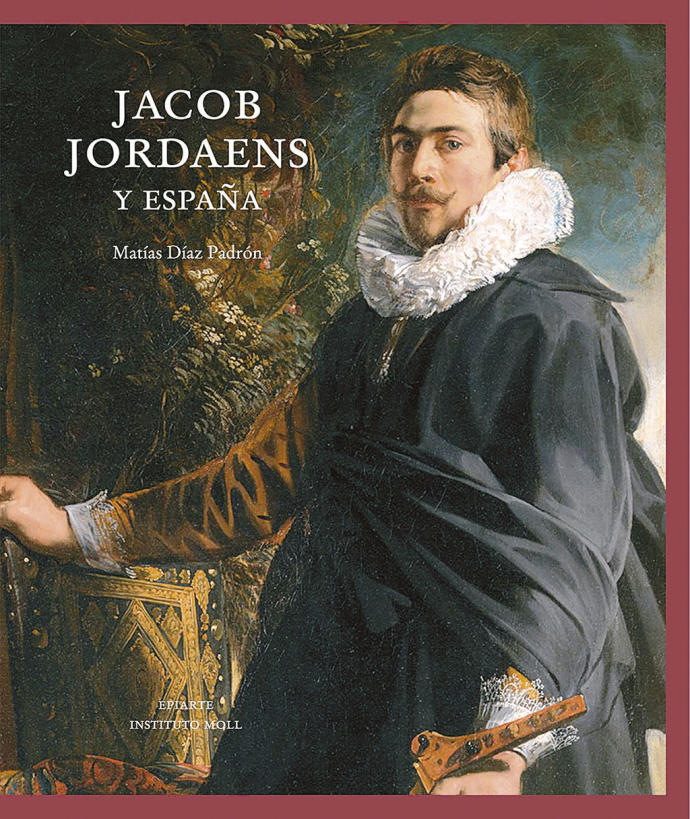La filosofía griega ha determinado el modo de pensar de la cultura occidental. Desde la Antigüedad hasta nuestros días sus escritos han marcado, de un modo u otro, el desarrollo del pensamiento filosófico y artístico. Nos centraremos ahora en las valoraciones que sobre el oído y la música se hacen en la Grecia antigua, para repasar luego las que se hacen desde las filas del primer cristianismo, en parte herederas de aquéllas.
Ya los pitagóricos creían que sobre el alma sólo se podía influir a través del oído, y por ello consideraban la música como un arte excepcional, un don especial de los dioses. Creían que la música no era obra de los hombres, sino que provenía de la naturaleza. Un siglo después, Platón cifrará la excelencia de la música, como la de otras artes, en el placer que es capaz de proporcionar al hombre: “(…) todos los dibujos de colores variados, las pinturas y las esculturas, nos agradan al verlos, si son hermosos, toda la música, los discursos y las leyendas producen el mismo efecto (…). Lo hermoso es lo que produce placer por medio del oído o de la vista”. Esta afirmación de Platón ya nos informa del papel predominante otorgado al sentido del oído. De hecho, Platón, en La República, incidirá en la importancia del oído, cultivado a través de la buena música, en la educación del hombre desde la infancia. Teoría que también, en su momento, habían defendido los pitagóricos, al decir que “la música puede actuar sobre el alma. La buena música puede mejorarla, y viceversa, la mala podrá corromperla”. Y aún Sexto Empírico, ya en la era cristiana, abundará en la idea de que la música, además de proporcionar alegría, impulsa a la mente a hacer el bien.
Pero para los griegos la música no tiene sólo esta vertiente moral; tiene también un poder catártico y canalizador de sentimientos. Catártico porque pensaban que provocaba un estado de éxtasis, que a su vez provocaba una descarga de emociones; así, “las ofrendas dionisíacas y otras semejantes tenían su justificación, ya que las danzas y cantos ejecutados en ellas producían un alivio”. Además tenían un poder canalizador de sentimientos, porque la música sirve para expresar aquellos relacionados con la religión y el culto. Así, en Grecia ya se contempla la dicotomía, más tarde radicalizada en el pensamiento de los teólogos cristianos, entre el aspecto más espiritual y elevado de la música, el moral, y el más carnal, aquel que incita al desfogue. Recuérdese que para los griegos la virtud residía en el justo equilibrio; siendo lo dionisíaco una manifestación extrema, la música ligada a este tipo de manifestaciones desenfrenadas se aleja de ese equilibrio en el que reside la perfección.
Como acabamos de decir, el pensamiento cristiano heredará estas ideas, que lógicamente serán matizadas por la diferente visión del tema que las creencias religiosas imponen. Y de este modo, la dicotomía se radicaliza: para los cristianos la música puede ser tanto una alabanza a Dios, como la vía más rápida de condena del alma. En este caso, el equilibrio virtuoso de la música empleada en el templo estará en su capacidad para elevar el alma del fiel a Dios, mientras que, como dice Clemente de Alejandría, “se debe desterrar [de los cristianos] esa música artificial, que ofende a las almas y las lleva a varios sentimientos, enervantes, impuros y sensuales, y aún a una excitación báquica de la locura”. La música religiosa nunca deberá llegar a estos extremos, ya que, según San Pablo, la música de los cristianos debe cantar a Dios, alabarle y al mismo tiempo debe ser alimento espiritual del fiel. Esta no era en absoluto una opinión aislada; por el contrario, esta idea vertebra el pensamiento de los primeros filósofos del cristianismo, de los Padres de la Iglesia. Debemos tener en cuenta que cuando escribe San Pablo, y aún cuando escriben los Padres de la Iglesia, estamos en una época en la que el cristianismo aún no se ha consolidado como baluarte de la cultura occidental, y pugna por imponerse a las creencias paganas aún vigentes. Por ello, desde un principio la música religiosa será defendida de la herejía y se pretenderá mantenerla incontaminada, para que sea digna del sublime fin de alabar a Dios.
Se debe hacer aquí una puntualización: en estos primeros pasos del cristianismo, cuando hablamos de la música en el templo nos referimos únicamente al canto, elemento inherente a la liturgia cristiana, usado como vehículo para expresar lo inexpresable. Aún no ha surgido la polémica sobre el uso de los instrumentos en el templo; aunque hay advertencias sobre la inconveniencia de su uso, no parece que fuera una práctica habitual. El canto de los himnos y salmos en la liturgia del primitivo cristianismo se hace sólo con las voces, bien en forma de responsorio, bien en forma de antífona. Pero, según dice López Calo, “la admisión de los instrumentos no entraba (…) ni siquiera en consideración, ya que (…) la música sagrada estaba destinada a cantar las alabanzas de Dios, y por consiguiente debía ser únicamente cantada, vocal.”

Hans Memling: Ángeles tocando instrumentos musicales. Las figuras tocan el laúd, el triángulo, la corneta, el arpa, etc. Se pretende representar los cantos celestiales con los que los ángeles alabarían al señor. La música, pues, aparece como un elemento de gran proximidad a la divinidad. Ésta idea ya aparecía expresada por San Agustín, el cual decía: “no veo que los cristianos puedan hacer cosa mejor, más útil y más santa”. (Epístola 55, 34-5).
Ahora bien, el uso de la música en la iglesia no obedecía sólo a un fin puramente espiritual, sino también al de atraer a los fieles. La Iglesia siempre ha sabido que para mantener el interés de los fieles se hacía necesario un aliciente que hiciera más placentera la asistencia al oficio divino: “Dios, viendo la indiferencia de un gran número de personas, que no tienen afición alguna por la lectura de cosas espirituales, y no pueden soportar el trabajo serio del espíritu que ellas requieren, ha querido hacerles este esfuerzo más agradable, y quitarles hasta la sensación de fatiga. Ha unido, pues, la melodía a las verdades divinas, a fin de inspirarnos por el encanto de la melodía un gusto muy vivo por estos signos sagrados” (San Juan Crisóstomo).
Tanto los Padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, como quienes después de ellos escriban sobre el tema del uso de la música en el templo cristiano, justificarán éste en las Sagradas Escrituras. En la Biblia se encuentran numerosos pasajes en los que la música es protagonista de la alabanza divina. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existen episodios en los que no se deja de hacer referencia a la música y la danza como componentes esenciales de las acciones de gratitud hacia Dios. Entre los múltiples ejemplos podemos citar este del Antiguo Testamento: “desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había jefes de cantores y se cantaban cantos de alabanza y de acción de gracias en honor de Dios” (Neh 12, 46). Este versículo viene a demostrar que este tipo de exaltaciones provenía de una tradición ancestral, milenaria, y que por tanto no era una práctica nacida con el cristianismo.
Al mismo tiempo, los Padres de la Iglesia encontrarán en la Biblia advertencias sobre la peligrosidad de estas prácticas, que pueden degenerar en idolatría cuando son mal entendidas por los fieles. Esto es lo que ocurre en el episodio del Becerro de oro que protagoniza el pueblo de Israel, y que se narra en el Éxodo. Mientras Moisés está en el monte Sinaí, su pueblo pide a Arón una imagen de su Dios para poderle adorar; Arón crea una imagen de un becerro, y dice a los israelitas: “Israel, aquí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto”. El pueblo se dispone a celebrar una fiesta, con los sacrificios y ágapes de rigor, y a danzar y a cantar para alabar a Dios, según era la costumbre. Esto provoca la ira de Yavé y la de Moisés, que se ofenden al ver la idolatría del pueblo. El pueblo llano, aún hoy, necesita una imagen a través de la cual adorar a su Dios, y esto es, ni más ni menos, lo que le ocurre al pueblo de Israel. La interpretación que se debe hacer de este pasaje es que no siempre la danza y el canto son bien recibidos cuando de alabanzas a Dios se trata.