Nosotros seguimos anticipando lo que va a ser la celebración del #OrgulloBarroco y hoy os traemos este post escrito por @BerniniRocks que además de saber mucho de todas las obras que él realizó en Roma conoce también mucho sobre las costumbres del siglo XVII. Por algo era un genio oígan…

Francisco de Zurbarán: Bodegón con cacharros, ca. 1650. Óleo sobre lienzo, 46 x 84 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado.
El pintor juega con sus pinceles y hace que el tiempo se detenga, permitiéndonos acceder (casi participar) a una escena íntima y cortesana. Una niña de rubia cabellera, blanco su vestido y blanca su tez, muestra un objeto rojo, evidente y protagonista, en primer plano, pero solemos confundirlo con los adornos rojos de su vestido. Hay que mirar para ver: el objeto rojo es un búcaro. Y la niña es la infanta Margarita. El instante es Las Meninas. Y es una escena que encierra una moda muy arraigada en el siglo XVII: la bucarofagia, término que acuñó Natacha Seseña para el hábito de comer barro cocido.

Diego de Silva y Velázquez: Las Meninas. Madrid, Museo Nacional del Prado.
Sabemos que en al-Andalus se comía barro cocido, y posiblemente fueron los árabes quienes nos legaron esta curiosa costumbre. Los búcaros eran pequeños recipientes de barro que daban solución a la costumbre de perfumar y saborizar el agua. Eran muy porosos, lo que permitía que el agua se enfriara rápidamente y en la Corte española y portuguesa también se extendió su consumo. Las damas de la Corte, luego de beber el agua del recipiente, lo ingerían dando pequeños mordiscos o masticándolo hasta hacerlo polvo. Los más populares eran los barros de Extremoz, en Portugal y los de Tonalá, en México, por ser éstos más finos y más fáciles de masticar.

Búcaro mexicano, ca. 1600-1700. Londres, Victoria and Albert Museum.
Una razón cosmética y muchas razones médicas
Por absurdo que nos parezca esta práctica hoy en día, las propiedades que se atribuían a la ingesta de barro explican que se pusiera de moda. La arcilla roja daba una extrema palidez al rostro (exigida por los cánones estéticos de la época), cortaba las hemorragias, retrasaba la menstruación, tenía un ligero efecto narcótico, quitaba el sueño y, por si fuera poco, también se creía que favorecía la fecundación, ya que al producir un retraso en la regla, se consideraba que la «acción seminal» se mantenía por más tiempo en el cuerpo de la mujer. En verdad, y como pronto comprobaron las mujeres, comer barro era un método anticonceptivo muy efectivo ya que al retrasar la regla no podía producirse la fecundación.
Estas supuestas ventajas eran nada más ni nada menos que los síntomas de intoxicación por barro, que generaba unos trastornos llamados opilación y clorosis. En El Vicio del Barro, Natacha Seseña indica que comer barro era tenido como remedio contra la clorosis1 pero actualmente esta teoría está superada apuntándose lo contrario. La palidez no era otra cosa que el efecto biliar que producía en el hígado la clorosis. Por otra parte, la opilación producía amenorrea, anemias ferropénicas y la disminución de los glóbulos rojos. Para intentar curar la anemia o «debilidad del cuerpo», los médicos aconsejaban polvos de hierro e ir a tomar unas aguas ferruginosas (con hierro) a la famosa fuente del Acero, cerca del Manzanares.

Una costumbre adictiva
La práctica de comer barro se extendió rápidamente a todos los estratos sociales y la iglesia, muy dada a posicionarse en contra de cualquier exceso, intentó refrenar el consumo de esa «golosina viciosa» 2. Prueba de ello es el extracto de Marie Catherine d’Aulnoy en su Relación del viaje a España:
«Si uno quiere agradarlas, es preciso darles de esos búcaros, que llaman “barros”; y a menudo sus confesores no les imponen más penitencia que pasar todo un día sin comerlos»3
Una víctima del vicio del barro fue Sor Estefanía de la Encarnación, quien nos deja un encantador relato de su adicción:
«…como lo había visto comer… dio en parecerme bien y en desear probarlo… … un año entero me costó quitarme de ese vicio… durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad»4

Búcaros de barro de Estremoz, siglos XVI y XVII. Patrimonio Nacional.
El arte como testimonio
En la literatura del Siglo de Oro, como no podía ser de otra forma, encontramos múltiples referencias a la bucarofagia. Góngora refiere:
«Que la de color quebrado culpe al barro colorado bien puede ser mas que no entendamos todos que aquestos barros son lodos, no puede ser» 5
Cervantes tampoco fue ajeno y en El Quijote cuenta como compraron la volición del personaje con barros:
«En resolución, él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos…» 6
Los brincos eran pequeños dijes de barro usados principalmente como amuletos para proteger a los infantes del mal de ojo, aunque también tenían un uso ornamental.

Juan Pantoja de la Cruz: Infanta María Ana, 1602. Óleo sobre lienzo, 93 × 76 cm. Madrid, Monasterio de las Descalzas Reales.
Lope de Vega dedicó una comedia, El Acero de Madrid, en la que la protagonista finge tener opilación para que el médico le prescriba dar paseos y tomar las aguas ricas en hierro, circunstancias que ella aprovecha para encontrarse con su amante. Por supuesto, no podemos olvidar el célebre pasaje de la mencionada obra de Lope:
«Niña del color quebrado, o tienes amor, o comes barro. Niña, que al salir el alba dorando los verdes prados, esmaltan el de Madrid de jazmines tus pies blancos; tú, que vives sin color, y no vives sin cuidado, o tienes amor, o comes barro»7
Y si dejamos un momento de lado la exaltación de los sentidos, encontramos en la pintura barroca unas fuentes históricas inestimables. Los bodegones no son ajenos a representar búcaros y es inevitable pensar en los barros representados no solo como objetos de uso diario sino también como golosinas.
En este cuadro vemos a Mariana de Austria, la regente, vestida con su toca de viuda y con un perro a su izquierda, representando la fidelidad a Felipe IV. En segundo plano podemos distinguir a Carlos II, rey menor de edad y de complexión débil, atendido por cortesanos y criados. Si miramos con atención allí está el búcaro, siendo ofrecido al monarca. Existen tres versiones de este retrato y aunque ligeras variaciones distinguen una copia de otra, el búcaro se mantiene, esencial y fiel en la cotidianeidad de la escena del fondo.
El retrato de doña Ana de Mendoza por Alonso Sánchez Coello nos acerca, por otra parte, a una escena en la que un búcaro tiene un protagonismo indirecto. Un enano le ofrece a la niña un barro.

Alonso Sánchez Coello: Doña Juana de Mendoza con un enano, ca. 1585. Óleo sobre lienzo, 149 × 125 cm. Madrid, Fundación Banco Santander.
Esto nos permite volver al principio. Una niña como protagonista, con una tez casi tan blanca como su vestido. Una niña a la que le ofrecen un búcaro. La niña es la infanta Margarita, quien murió a los 21 por las secuelas de un parto. Hoy está extendida la teoría de que padeció el síndrome McCune-Albright, un desorden que provoca (entre otros síntomas) pubertad precoz, manchas en la piel y deformidades óseas. Es tentador asumir que el búcaro que le ofrecen a Margarita es para curar las manchas en la piel que muchos historiadores de arte creen ver en su cara, o para aliviar quizás otras dolencias que, por ser de carácter más privado, se nos oculta en un retrato aúlico.
Mucha de la pintura barroca española estuvo al servicio de la política, de la diplomacia y como publicidad de la religión. Hoy también está al servicio de los investigadores y los interesados en la sociedad barroca en general. Sin el arte no hubiéramos podido comprender una costumbre tan arraigada en esa sociedad como es la bucarofagia. Tan arraigada que está, ahí, de frente, en el cuadro más famoso del Barroco, esperando a que nos percatemos de su presencia.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez: Las meninas, detalle, 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado.
Notas:
1 Seseña Natacha, El vicio del barro, Madrid, El Viso, 2009, p. 48.
² Seseña Natacha, El vicio del barro, Madrid, El Viso, 2009, p. 8.
³ Marie Catherine d’Aulnoy, Relación del viaje de España (1691), ed. por José García Mercadal (1959), Madrid, Akal, 1986, p. 244.
4 María Isabel Barbeito Carneiro, «Una madrileña polifacética en Santa Clara de Lerma: Estefanía de la Encarnación» (1987),pp. 151-166.
5 Luis Góngora y Argote, Letrillas, ed. por Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1980, p. 121.
6 Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha, segunda parte, cap. XXXVIII.
7 Félix Lope de Vega, El Acero de Madrid (1618), ed. por Stefano Arata, Madrid, Castalia, 2000, acto II, escena VII.








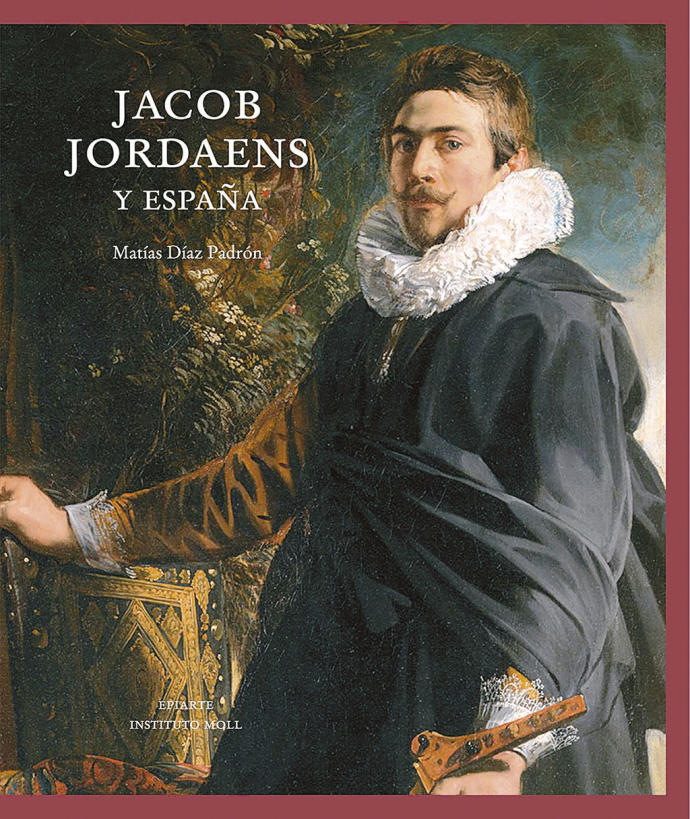



Curiosa costumbre que desconocía. Gracias por contarlo en este maravilloso artículo! Un saludo 😉
Ingerir arcilla plomada de Alcorcón, cocida a bajas temperaturas, produce por saturnismo (intoxicación por plomo), estreñimiento (opilación intestinal, por alteración del peristaltismo) y palidez (de moda hasta el siglo XX), esta ultima, inducida por la anemia que produce la destrucción de glóbulos rojos y acortamiento de la vida de estos (anemia hemolítica) al interferir, el plomo, el metabolismo y formación del complejo HEM que forma parte de la hemoglobina de los glóbulos rojos.
Comer búcaros de Alcorcón produce esta enfermedad.
En Madrid, en tiempos de Goya, se padecía una enfermedad conocida como «Cólico de Madrid». Estaba producida por guardar líquidos en estos recipientes que al extraer el plomo formaban el conocido como azúcar de Saturno o almártaga (óxido de plomo), que también utilizaban, de forma fraudulenta los taberneros, al añadirlo al vino, que estaba avinagrado, para cambiar su sabor. El Dr. Ruiz de Luzuriaga estudió y encontró el origen de este cuadro clínico.
Gracias Miguel por toda esa valiosa información!!